|
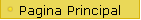
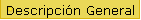
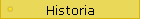
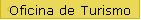
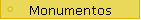
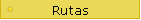
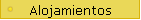
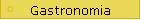
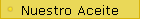

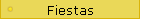
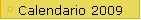
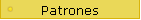
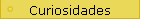
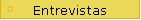
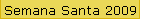
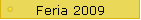
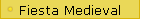
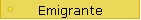
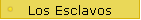
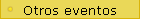
ACTUALIZACIÓN
29/06/2009
Visitas
desde: 9 de marzo de 2004

usuarios
online de tu web
| |
LA TORRUCA, EJE CULTURAL DE LA GESTIÓN DEL
TERRITORIO
José María Cantarero Quesada
__________________________________________________
“… de aquellas mujeres serranas
que mermaban el frío de sus hijos taponando con barro, nacido de las cenizas del
carburo, las rendijas de la torruca por las que éste suspiraba cauteloso”
Genéricamente, en conversaciones de carácter
privado, cuando he participado en debates sobre territorio y gestión política,
económica, social o ideológica del mismo, la primera impresión que suelen
transmitirme mis contertulianos es la concepción de un espacio geográfico bajo
la organización de un poder político o económico cuya expresión física se
muestra bajo el cobijo de edificaciones que podemos entender como
sobresalientes. Durante mis años de estudios universitarios esta concepción, en
cierto sentido “elitista”, se fue difuminado gracias a las aportaciones que
profesores, como el Doctor Francisco Contreras Cortés, me hicieron llegar. En
sus estudios sobre el desarrollo de la cultura argárica en el norte de la
provincia de Jaén, grosso modo, venía a concluir que hace cuatro mil años un
territorio, en este caso la cuenca media y alta del río Rumblar, en Sierra
Morena, se encontraba perfectamente organizado bajo la excusa de la obtención y
comercialización del mineral de cobre. La óptima explotación minera de este
espacio geográfico venía condicionada por una compleja organización territorial
que tenía en la existencia de tres distintas tipologías de poblados, muy
especializados funcionalmente, su eje principal: poblados centrales, poblados
mineros y torres vigía. Pero en todos ellos aparecía un nexo común, la
precariedad de los materiales constructivos como componente más sobresaliente.
El desarrollo de mi labor profesional ha impedido, en gran medida, que pudiera
profundizar lo suficiente, y lo que quisiera, en el estudio de la organización
económica del territorio y los paralelismos arquitectónicos y urbanísticos. En
este sentido tengo ya avanzado un estudio de la distribución de la arquitectura
en piedra seca -o a hueso- y sus vinculaciones con aspectos de carácter físico y
económico para gran parte de la provincia de Jaén (Paisajes Dormidos). En este
artículo, sin embargo, vamos a profundizar en un caso concreto, entendemos
capacitado, que nos permita ratificar la ausencia de razones que indiquen la
correspondencia entre edificaciones de carácter “sobresaliente” y la
organización, en este caso económica, del territorio; más aún, vamos a dejar
constancia como una construcción de carácter precario puede condicionar el
proceso económico, social, demográfico y ambiental de un territorio. I.- LA
TORRUCA, primer acercamiento: tipología y distribución territorial Pese a su
ubicación a modo de atalaya, quizá sea uno de los elementos constructivos que de
manera más discreta ha sabido cobijarse en las suaves lomas de la Sierra Morena
giennense. Como decimos, aunque se sitúa en las mayores cotas de esta serranía,
el chozo bañusco o torruca ha logrado pasar desapercibida ya que, de alguna
manera, arrinconada en las mayores pendientes serranas, tierras de naturaleza
poco fértil y clima árido, se fue distanciando visualmente de aquellos
visitantes que realizaban fortuitas incursiones por estos lares siguiendo la red
caminera que surca la zona, por naturaleza pareja a ríos y arroyos. Por otra
parte, el abandono agrario de estas sierras fue anillando de agreste vegetación
natural estas pequeñas estructuras hasta quedar totalmente ocultas a la vista de
cualquier visitante curioso. Sin embargo, siguiendo la cañada real de la Plata
por la Mojonera que desde su homóloga Conquense nos acerca al valle manchego de
Alcudia a enlazar con la Soriana, según ascendemos, podemos apreciar como un
rosario de desvencijados torreones parecen coronar todos y cada uno de los
pequeños cerretes que dominan las tierras bajo el macizo del Navamorquín. Se
trata de pequeñas estructuras en piedra cuyas principales características son
las que siguen:
 Estructura circular,
cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros
de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en
muros). Muro exterior que supera un metro y
veinte centímetros
Estructura circular,
cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros
de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en
muros). Muro exterior que supera un metro y
veinte centímetros
Dehesa de Doña Eva y torruca de Guadarrama
|
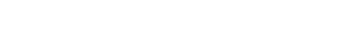 de
altura. Apertura en el muro de unos ochenta centímetros de ancho, a modo de
puerta. No presenta ningún elemento adintelado que cierre el vano en altura. En
líneas generales, este hueco presenta una orientación hacia el este, buscando la
salida del sol. de
altura. Apertura en el muro de unos ochenta centímetros de ancho, a modo de
puerta. No presenta ningún elemento adintelado que cierre el vano en altura. En
líneas generales, este hueco presenta una orientación hacia el este, buscando la
salida del sol.En la actualidad sólo
hemos hallado una torruca totalmente integra, que nos permite conocer su estado
originario: Guadarrama (el resto ha perdido el techo de materia orgánica formado
por vigas de encina y ramaje de árboles y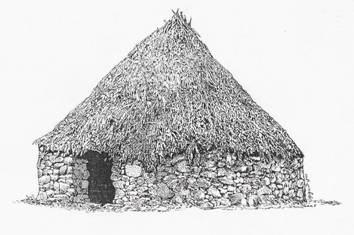 arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que
hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a
la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para
aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar
en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la
techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura
aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este
soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,
era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos
contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro
de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente
ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.
Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y
retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas
y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento
externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de
apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la
filtración de los mismos.
arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que
hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a
la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para
aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar
en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la
techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura
aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este
soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,
era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos
contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro
de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente
ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.
Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y
retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas
y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento
externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de
apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la
filtración de los mismos.
 Los interiores, muy
sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra
(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).
A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,
adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para
depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos
que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían
situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,
haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,
finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla
en torno al hogar. Los interiores, muy
sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra
(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).
A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,
adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para
depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos
que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían
situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,
haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,
finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla
en torno al hogar.
 En el centro
de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de
las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el
exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se
encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente
caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de
hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera
constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas
formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie
de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.
Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los
casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser
que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),
estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el
frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en
cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,
provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno
pastoril). En el centro
de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de
las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el
exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se
encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente
caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de
hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera
constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas
formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie
de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.
Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los
casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser
que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),
estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el
frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en
cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,
provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno
pastoril).
 El
material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar
descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza
según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más
cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón
o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo
omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos
casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero
siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con
anterioridad. El
material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar
descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza
según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más
cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón
o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo
omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos
casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero
siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con
anterioridad.
Puntualmente, en el exterior de la torruca,
ubicada ésta en un extremo de la misma, aparece una gran era empedrada (casi
siempre con cantos de arenisca, aunque excepcionalmente también aparecen lajas
de pizarra –Valhondo-). Cada una de estas eras se encontraba estratégicamente
situada en el territorio dando sus servicios a un número dispar de torrucas,
según la facilidad de las comunicaciones (Guadarrama). Genéricamente, se
presentan de forma individual, aunque hay casos excepcionales en los que nos
encontramos varias torrucas, a veces mezcladas con estructuras de carácter
rectangular (Santa Amalia-Huerta El Gato). A modo de resumen de esta descripción
tipológica, es necesario subrayar la ausencia de variaciones en los distintos
elementos que configuran este chozo o “torruca”, a excepción de la mencionada
variabilidad en el uso de los materiales pétreos, hecho condicionado de manera
evidente por los afloramientos geológicos. Podemos, por tanto, evidenciar que el
nacimiento y desarrollo de este hábitat constructivo se produce en un momento
muy preciso, bajo un patrón estricto. Es importante poner de relieve que,
habiendo encontrado tipologías similares en otros lares geográficos muy
diversos, algunos en la propia provincia de Jaén (Albanchez de Mágina) y otros
en provincias cercanas como Córdoba, Huelva o Sevilla, sólo hemos hallado la
utilización de esta denominación local en una construcción en piedra seca
distinta. Esta nomenclatura constructiva está vinculada a la Serranía Conquense
y es muy similar a otras construcciones coprovincianas como los caracoles de la
Loma o Sierra Mágina y los chozos de la Sierra Sur (caracterizados por un
cerramiento en falsa bóveda). Recientemente hemos detectado el uso de esta
denominación en tierras pacenses. La fuerte vinculación entre aquel territorio
norteño (Montes Universales) y la Sierra Morena de Jaén a través de los
movimientos de trashumantes merinos, evidencian cierta implicación de esta
actividad económica con el proceso de desarrollo de la torruca bañusca.
Su distribución, por otra parte, está muy
concentrada en un espacio en la margen derecha del río Rumblar o Herrumblar,
como antaño se le llamara. Al norte del núcleo urbano de Baños de la Encina
-villa mariánica ubicada al noroeste de la provincia de Jaén-, en el ámbito
territorial comprendido entre la actual presa del Rumblar al oeste y sur, la
denominada Junta de los Ríos al este (confluencia de los ríos Pinto y Grande,
donde en el río Rumblar hacen aporte sus dos grandes afluentes), y el macizo del
Navamorquín por septentrión. Ajeno a este espacio hay una prolongación hacia el
este, introduciéndose en la llamada dehesa de Navarredonda (chozo de los
Panaderos) que, debido a la actual presencia del embalse de Rumblar, aparece
segregada del conjunto. Se trata de suelos de baja calidad edáfica sobre un
soporte geomorfológico suavemente alomado en el que el material dominante es la
pizarra, aunque con presencia esporádica de suelos graníticos cruzados por vetas
de cuarzo y filones metalíferos en los que domina el mineral de cobre. Aunque no
quedan evidencias de ello, tras varias consultas a la tradición oral, los
mayores del lugar quieren recordar estructuras muy similares en el paraje
denominado Peñón Gordo y Turrembetes, en la zona más occidental del núcleo
urbano enclavado en la loma de la Calera (Baños de la Encina). En este espacio,
destinado fundamentalmente a la extracción de arenisca para la construcción
local, la torruca parece que tuvo como utilidad aspectos vinculados a la propia
actividad cantera.
Asimismo, un barrio de la localidad sigue
recibiendo el sobrenombre de “calle de las chozas”, (actual Santa Eulalia) que,
en la misma línea, parece haber estado constituido por estructuras con esta
tipología constructiva. II.- EL TERRITORIO MARCO, breve historia jurídica y
económica El territorio dominado por las torrucas se corresponde con aquel
espacio geográfico que, tanto en las Ordenanzas Municipales de Baños de la
Encina de 1742 como en el Catastro del Marqués de la Ensenada, es señalado como
dehesas cerradas o acotadas de la Villa. Son tierras tradicionalmente destinadas
a uso como pastadero invernal del ganado merino venido en trashumancia desde los
Montes Universales (Cuenca, Teruel y Guadalajara) a través de la Cañada Real
Conquense. Esta actividad dejaba cuantiosas ganancias a las arcas de la
Corporación local mediante el pago de arriendo de los pastos. “... y los
herbages de Navamorqui, Navarredonda, Llano y Corrales lo estan para el ganado
merino, enprecio de estas quatro de dos mil y quinientos reales”. Este
territorio coincide con aquella “defesa cerrada de Navamorquina” que ya Alfonso
X El Sabio donara para su disfrute a los vecinos de Baños allá por el S. XIII,
fuero que sería ratificado por monarcas posteriores como los propios Reyes
Católicos. “Por facer bien y merced al Concejo de Baños, dóles y otórgoles la
defesa de bellota y de yerba que an, que les a donado el Rey don Alfonso mío
padre, que la hayan defesada de aquí en adelante, assí como la ovieron el tiempo
del Rey mío padre, según dize la Carta que ellos tienen a esta sazón. E mando e
defiendo firmemente que ningunos pastores nin vaquerizos nin otros ningunos non
sean osados de entrar nin meter ganados en aquella defesa”
En la actualidad, este territorio da cobijo a
varias fincas que combinan un uso principal ganadero (básicamente toro de lidia)
con el cinegético, entre las que tienen cabida Garbancillares, Los Llanos, Santa
Amalia, Dehesilla, Navamorquín, El Retamón, Doña Eva, Monasterios y El Quinto.
Sin embargo, para ser justos con la historia y no distorsionar el territorio
(como ahora lo hace el embalse del Rumblar, creando fronteras donde no las ha
habido nunca), habría que introducir otras que también formaban parte de
aquéllas cuatro dehesas “madre” en la que se segregó la dehesa medieval de
Navamorquina (Navamorquín, Navarredonda, Llano y Corrales), como Barranco la
Yegua, Atalaya y Navarredonda. Como decíamos, se trata de un ámbito geográfico
caracterizado por sus escasas cualidades agronómicas debido al material
geológico que le da cobijo y los suelos derivados, en el que la encina y su
cohorte (brezo, madroño, jara, romero, cantueso, etc.) son la cobertura vegetal
dominante. En zonas de mayor humedad aparecen especies arbóreas como alcornoque,
quejigo y roble melojo. Sin embargo, pese a su escasa capacidad agraria, tras
los continuos episodios bélicos acaecidos entre castellanos y musulmanes que
jalonaron el inicio del S. XIII, inmediatamente superada la histórica batalla de
las Nava de Tolosa (1212), fue intensamente explotado bajo un complejo sistema
económico, amparado en el carácter comunal de estas tierras. En el territorio,
su más evidente expresión la tuvo en un elemento constructivo del que aún
tenemos evidencia: la torruca. Veamos un poco de la historia local. En el S.
XIII, los vecinos de la aldea de Baños, bajo jurisdicción del Concejo de la
ciudad de Baeza, estaban exentos de cargas por el usufructo de esta dehesa de
Navamorquina gracias al privilegio otorgado por Alfonso X. Con posterioridad, en
el primer tercio del S. XVII (1626), acaeció la compra del término de la villa
al rey Felipe IV por parte de todos los vecinos. Ello supuso la segregación de
la ciudad de Baeza, la construcción de un término municipal propio y la
conversión de todas las tierras del término en propiedades del Común (en teoría,
ya que en la práctica los regentes del nuevo Concejo iniciaron un proceso de
apropiación ilícita de las tierras más fértiles ubicadas en los Ruedos de la
villa -Huertas- y las tierras de labor inmediatas al Camino Real de Andalucía
–Campiñuela-). En este momento, cuando se configura el término histórico de la
villa de Baños de la Encina, el concejo local, igual que ocurrió antes con la
dehesa cerrada de Navamorquina, quedó exento de pago por su usufructo. Es ahora,
cuando se obtiene mayor cantidad de tierras en régimen del Común, el momento en
el que la antigua dehesa cerrada, las ahora cuatro dehesas de Navamorquín,
Navarredonda, Llano y Corrales, quedan restringidas a los aldeanos durante el
periodo anual que eran ocupadas por las mesnadas merinas trashumantes.
“Assimismo ordenamos que los ganados de vezinos de esta Villa de qualesquiera
espezie que sean no entren en las Deesas acotadas Zerradas deste termino en las
de Navarredonda, Llano, Corrales y Navamorqui (que son de Ymbernaderos de
Ganados Merinos), desde el dia del Señor de San Miguel veinte, y nueve de
Septiembre asta veinte, y cinco de Marzo del año suzesivo ...” Es en este S.
XVII, al producirse la apropiación ilícita de las tierras del valle (Campiñuela)
por los regentes del Concejo Local favoreciendo la intensificación agraria de
éste, así como la introducción de nuevos cultivos (olivar), cuando se propulsa
el desarrollo agrario de un ámbito territorial en el que hasta entonces era
inédito: lo que se conoce como sierra baja, es decir nuestra antaño “defesa
cerrada o âcotada”. El nuevo uso económico de estas dehesas se desarrolla
mediante un complejo sistema en el que se alternan en el tiempo usos selvícolas,
agrícolas y pastoriles; habiendo, a lo largo y ancho del año, una alternancia en
el origen territorial de las personas que hacen uso complementario de este
territorio: los ahora habitantes de la villa y los “serranos” trashumantes.
Entendamos lo hasta ahora narrado. Cuando en el S. XVII todo el término
municipal de la villa de Baños pasa a ser “Bien del Común de los Vecinos”, se
desarrolla un doble proceso; desde la vertiente jurídica, las tierras del valle
comprendidas entre el Camino Real y el núcleo urbano, en teoría comunales, en la
práctica pasan a ser utilizadas en exclusividad y propiedad por la oligarquía
asentada en el Concejo regente de la Villa (la muestra más evidente son las
huertas amuralladas aún vigentes al sur de núcleo urbano -huerta Zambrana-).
Desde la vertiente económica, se desarrolla en el valle un pujante proceso de
implantación del olivar, paralelo a la intensificación agrícola de la dehesa
boyal o de “Navamorquina”, ahora ya segregada. Así lo demuestra el crecimiento
vertiginoso de industrias de molienda, tanto aceiteras como cerealísticas
-incluso se llega a construir un molino de viento al modo manchego-,
“Asimismo hay, dentro de la poblazión de esta
villa, veinte y dos molinos de azeite con veinte y quatro piedras; y extramuros
quatro casas de campo molinos de azeite con seis piedras; ...”. y la
especialización de la Sierra Alta en usos económicos de carácter comunal,
subsistencial y autoconsumo (leña, caza, recolección de productos silvestres,
etc.). La intensificación del uso económico de la dehesa se realiza bajo un
complejo sistema agronómico denominado roza de cama, que tendrá en la torruca su
eje organizativo y su expresión cultural en el territorio. “Y por quanto
mediante la cortedad de Campiña de este termino es preziso ê indispensable a los
Vezinos de esta Villa el recurso para sembrar â la tierra montuosa rozarla, y
quemarla pues sin este beneficio no pudiera subsistir este Pueblo para que este
se execute sin que el comun experimente daño en el destrozo de los Arbolados,
ôrdenamos, y mandamos que cualquiera Vezino de esta Villa que en fuerza de su
privilegio y de esta prezision pretenda o intente hazer rozas para sembrar pida
antes â esta Villa Junta en su Ayuntamiento Lizencia con exprezion del sitio
donde intenta hazerla, y de la extenzion, y cavida que ha de tener para que
informada la Villa de la Calidad de la tierra pueda zeñir la Lizencia â el modo
que mas convenga ô bien sea dandola para que se execute la roza sin resevar
Arvol alguno por contemplar no ser apreziable, ni Criaderoô bien con la reserva
de los Arboles que puedan ser frutiferos, sin que por esto se entienda
perjudicar el derecho, y Libertad que los Vezinos tienen por Real Privilegio de
todos los Aprovechamientos, del sitio, y termino privativo, ...”. III.-LA ROZA
DE CAMA, modelo agrícola de explotación del territorio A lo largo del S. XVII,
la oligarquía local había ido acumulando capital procedente del usufructo de las
fértiles tierras más inmediatas al núcleo urbano en su vertiente sur (cereal y
productos hortícolas). Tierras, por otra parte, que eran las de mayor calidad
edáfica y mejor acceso tenían a los veneros acuíferos del sustrato geológico.
Este enriquecimiento, junto a la viabilidad comercial que el Camino Real
proporcionaba -serpenteaba bajo la Villa camino del principal puerto indiano:
Sevilla- y el control político del Concejo ya desde este mismo S. XVII, propició
la masiva introducción del cultivo de matas de olivar. Este proceso salpicó el
Camino Real, a su paso por la Villa, de grandes caseríos/almazaras -Salcedo,
Manrique, Mendoza, Benalúa- que se instituyeron como centros neurálgicos para la
organización de esta nueva producción agraria. El inmediato déficit cerealístico
por la reducción de tierras destinadas a este nuevo uso, se saldó con la
intensificación agrícola de las tierras serranas más inmediatas, al norte del
núcleo urbano, una vez superado el río Rumblar: la dehesa cerrada de
Navamorquina. Hasta este momento estas tierras habían estado destinadas
exclusivamente a pastadero, en menor cuantía e intensidad por las gentes de la
villa (agostadero y montanera para cerdo), pero de manera más intensa por
ganaderos merinos trashumantes, principalmente del ámbito de la serranía
conquense, pero también de otras sierras de la provincia de Jaén como Mágina y
Segura; aunque secundariamente se había obtenido caza y leña. A partir de este
momento el sistema agronómico necesita mayor complejidad para dar respuesta a
las nuevas demandas de la población local: se implantará lo que la población
local denomina roza de cama. Se trata de un sistema que, teniendo como punto de
partida la baja calidad edáfica de los suelos y la benignidad climática
invernal, sabe sacar el máximo rendimiento a estas tierras, favoreciendo la
evolución desde un monte cerrado mediterráneo a un espacio claramente adehesado.
“ ... para hazer la roza, que llaman de cama, la que executan los vezinos desta
Villa, talando, y quemando el monte bajo de dichas tierras. Cuias cenizas las
venefizian para su produzion.(...) Y en las que se haze la roza de cama,
quemando el monte, conzivo benefizio de las cenizas quedara de sexta calidad y
produze trigo, con la intermision de veinte o mas años respecto a que es
precisso crie nuevo monte, para volber a hazer dicha roza, y quema, para poder
sembrarla.” Este modelo de explotación agrícola muestra tres fases bien
diferenciadas que vienen a constituir un ciclo de una duración aproximada de
veinte años: “… Y veinte de hueco, por lo que toca a Roza de cama, hasta que
otra ves, assi unas como otras tierras, con el veneficio del nuevo Monte, se
proporcionan para otra sementera; …” 1. Inicialmente son los carboneros o
piconeros locales los que tras cortar o rozar el monte (hasta entonces el monte
simplemente era quemado para la consecución de pastos), mediante una incompleta
combustión, obtenían carbón y picón. En líneas generales, la encina y el brezo
de mayor tamaño era destinados para fabricar carbón; de la jara y otros pequeños
arbustos como el lentisco, se obtenía picón o cisco. Estas gentes fueron los
primeros constructores de torrucas. Aunque en algunos casos fueran pastores,
aquéllos serían también sus últimos moradores.
2. Tras la roza y quema del monte, serán los
agricultores los que les sucederán obteniendo cereal de estas tierras
enriquecidas con las cenizas de la quema -principalmente trigo, avena y cebada-.
Esta actividad, debido a los raquíticos suelos serranos, no se alargaba más de
dos o tres años. En esta segunda fase de constitución del sistema es cuando se
construirían, de manera selectiva, las primeras eras para trillar y aventar el
cereal. No será en un primer momento, segunda mitad del S. XVII, cuando el
crecimiento constructivo molinero, en su mayor concepción, se acentúe. Será con
el nuevo siglo XVIII cuando esta actividad denote un aumento importante, sobre
todo en su vertiente hídrica para molienda de cereal, a destacar los de Valhondo
en el Rumblar o los de la Picoza cercanos a la desembocadura del río Grande en
el Rumblar. Como ya comentamos anteriormente es el momento en el que, debido a
la cercanía e influencia cultural manchega, se edifica el molino de viento del
Santo Cristo. Posiblemente, otra estructura serrana que aparece diseminada por
todo el territorio pertenezca a este periodo. Se trata de pequeños hornos para
cocer pan, exentos, cuya bóveda de ladrillo y revoque en barro se asienta sobre
una base de piedra. “Dijeron: (…hai dos molinos arineros con dos piedras cada
vno, que muelen con el agua del rio Errumbrar desde primero de Noviembre, hasta
ultimos de Maio (…), y que entre la mojonera de este término y del de la villa
de Baylén hai otro molino de una piedra (el que siempre se ha tenido por de
dicha villa), que muele con agua del citado rio Errumbrar (…). Y que en este
término y en el mismo río ha avido otros dos molinos …” 3. La tercera fase es
aquélla en la que, una vez abandonados los cultivos por su escasa productividad,
hacen su aparición los ganaderos. Ahora habrá una utilización parcial de estas
tierras, a modo de pastadero para sus animales (principalmente ganado merino).
Tras un periodo que se alarga unos quince años, abandonan las tierras utilizadas
alternando con otras nuevas previamente trabajadas y preparadas por el
agricultor. En líneas generales, hasta entonces, estas tierras sólo habían sido
utilizadas por los ganaderos trashumantes debido a la escasa bondad estival
(único periodo en el que los aldeanos podían utilizar estos pastos), lo que no
permitía ningún aprovechamiento alternativo. Los aldeanos se limitaban a la
explotación ganadera de la rica dehesa que aún quedaba en la Campiñuela y,
tímidamente, se adentraban en la zona de monte adehesado y escasa pendiente más
inmediata a los ríos Rumblar y Grande en la que los restos de excelentes
zahurdas o terrizas nos muestran una floreciente explotación porcina (Marquigüelo
y Cabrera). Es a partir de este momento cuando, a lo largo del año, la cañada
local comienza a realizar movimientos trasterminantes, comenzando a aprovechar
durante el estío los rastrojos serranos. “Ordenamos que todos los rastrojos de
dichos ruedos de las sierra, y Campiñuela del termino de esta Villa án de ser de
Comun áprovechamiento para los ganados de los Vecinos de ella sin que en ello se
pueda poner ôbice ni embarazo alguno…” En poco tiempo, el bosque de jara se
recuperaba favoreciendo el reinicio del proceso, aunque ahora, en la primera
fase, sólo se podía obtener picón debido a la ausencia de arboleda. En todos los
casos, la presencia de la oveja permitía el abonado natural de las tierras y su
mejora productiva. IV.- LA TORRUCA, eje cultural del territorio Como hemos
podido ir apreciando, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en el entorno
mariánico más cercano al núcleo urbano de la villa de Baños de la Encina se
desarrolla un conjunto de procesos de carácter económico que han condicionado
gran parte de los aspectos que constituyen este ámbito serrano. Bueno, pues
todos ellos se encuentran bajo el amparo de una pequeña construcción en piedra
seca y techumbre de monte:
Este proceso motivó el momento histórico en
que mayor poblamiento tuvo este territorio serrano; hoy, por el contrario, se
nos muestra como un desierto demográfico. El paisaje adehesado, posiblemente
desde la vertiente ambiental el mejor encuentro entre la naturaleza y el hombre,
es fruto de la ardua labor de las gentes de entonces. La serranía, un espacio
en el que la tónica general es la ausencia de patrimonio cultural (como así lo
demuestra la sierra alta), aparece dotada aquí de un conjunto de bienes con un
alto potencial patrimonial (torrucas, eras, hornos, molinos de agua, pilares y
abrevaderos, etc.). Desde la vertiente económica, se constituyó como uno de
los pilares que soportaron la bonanza económica de la villa en estos años,
favoreciendo el desarrollo arquitectónico de la misma (Conjunto Histórico
Artístico de Baños de la Encina). Por tanto, podemos hacer responsable a esta
construcción, a este modelo de hábitat, de la gestión de un sistema económico
complejo que favoreció, en líneas generales, uno de los periodos más benignos de
la historia de la villa de Baños de la Encina. BIBLIOGRAFÍA ARAQUE
JIMÉNEZ, EDUARDO y GALLEGO SIMÓN, VICENTE J.: Regulación ecológica en Sierra
Morena. Las ordenanzas municipales de Baños de la Encina y Villanueva de la
Reina. Segunda mitad del S. XVIII. Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 1995.
CAMACHO SÁNCHEZ, Mª DOLORES y CAMACHO RODRÍGUEZ, JESÚS ANDRÉS: Sierra Morena
durante la época precolonial según el Catastro del Marqués de la Ensenada. La
Carolina, 1992. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA. Baños de la Encina.
CONTRERAS CORTES, FRANCISCO et al. Hace cuatro mil años, … Vida y muerte en dos
poblados de la Alta Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Armilla, 1998. ESTEBAN CAVA, LUIS: La serranía alta de Cuenca. Evolución de los
usos del suelo y problemática socioterritorial. Univesidad Ménendez y Pelayo.
Tarancón, 1992. MENÉNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA et al.r: El Camino de Andalucía.
Itinerarios históricos entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir. Ministerio
de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Madrid, 1993. RAMOS VÁZQUEZ,
ISABEL: Memoria del Castillo de Baños de la Encina (S. XIII-XVII). Universidad
de Jaén. Jaén, 2003. VARIOS AUTORES: “Sierra Morena Oriental”. Cuadernos de
trashumancia, nº 7. ICONA. Madrid, 1993.
| |
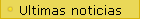
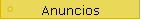

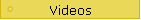
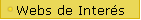
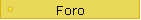
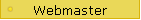


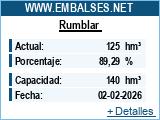
|


 Estructura circular,
cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros
de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en
muros). Muro exterior que supera un metro y
veinte centímetros
Estructura circular,
cuyas medidas se corresponden con las siguientes: Aproximadamente cuatro metros
de diámetro interior (a los que hemos de sumar sesenta centímetros de grosor en
muros). Muro exterior que supera un metro y
veinte centímetros 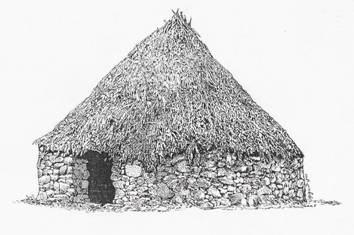 arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que
hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a
la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para
aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar
en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la
techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura
aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este
soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,
era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos
contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro
de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente
ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.
Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y
retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas
y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento
externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de
apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la
filtración de los mismos.
arbustos o “monte”). Este hecho está motivado por la continuidad de uso que
hasta hace pocos años ha tenido, debido a la presencia de personas dedicadas a
la obtención de picón o cisco. Pese a su singularidad, está capacitada para
aportarnos suficiente información fidedigna sobre aspectos que podemos aventurar
en el resto pero que hoy han desaparecido, como es la composición de la
techumbre. El techo, cónico, se sustenta sobre vigas de encina hasta una altura
aproximada sobre el suelo de cuatro metros y medio en su parte central. Este
soporte, en realidad troncos de encina sin ningún tipo de trabajo de limpieza,
era encajado, por un extremo, en la parte superior del muro; los extremos
contrarios eran atados entre ellos mediante maromas sustentándose en el centro
de la torruca. Este esqueleto vegetal soportaba distinto monte, principalmente
ramas de “chaparro”, carrasca y lentisco que enmarañaban el hueco entre vigas.
Sobre esta cobertura se situaba otro monte más ligero, mezcla de jara pringosa y
retama. Era norma situar ésta última en la zona superior, presentando las largas
y finas hojas orientadas de arriba a bajo para facilitar el deslizamiento
externo de la lluvia. Este tipo de cubierta, aunque no presenta ningún tipo de
apertura para salida de humos (hogar o lumbre), permite sin embargo la
filtración de los mismos.  Los interiores, muy
sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra
(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).
A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,
adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para
depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos
que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían
situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,
haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,
finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla
en torno al hogar.
Los interiores, muy
sencillos, tenían un suelo de tierra pisada o un humilde empedrado de pizarra
(algo por debajo del nivel externo del suelo buscando mayor frescor en verano).
A modo de alacenas, sólo muestra algunos pequeños huecos en el muro que,
adintelados mediante lajas de pizarra, funcionalmente eran utilizados para
depositar pequeños objetos (su tamaño es muy reducido) o para ubicar elementos
que facilitarán la iluminación nocturna (candil). Adosados a las paredes solían
situarse pequeños catres realizados con troncos de encina fijados a la pared,
haciendo la función de somier recias sogas de esparto. El colchón, de monte,
finalmente era tapado con mantas de lana. Funcionalmente, sirven de cama y silla
en torno al hogar.  En el centro
de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de
las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el
exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se
encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente
caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de
hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera
constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas
formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie
de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.
Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los
casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser
que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),
estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el
frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en
cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,
provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno
pastoril).
En el centro
de la torruca, un círculo de piedras hace las funciones de hogar. La mayoría de
las veces se le suministraba carbón o ascuas de una lumbre que ardía en el
exterior, aunque en los días de mayor dureza, necesariamente, la lumbre se
encendía y mantenía en el interior. Sobre este hogar se situaba un omnipresente
caldero colgando de la unión central de las vigas de encina o de un trípode de
hierro hincado en el suelo (pastores trashumantes), que calentaba agua de manera
constante. En ciertos casos, hallamos en el interior, entre las rendijas
formadas por la unión de las irregulares piedras que forman el muro, una especie
de raro revoco –acordémonos que hablábamos de arquitectura en seco o a hueso-.
Consultadas varias de las “anfitrionas” (esposas de pastores casi en todos los
casos) que vivieron en los últimos años de ocupación de este hábitat, parece ser
que está hecho con barro mezclado con la ceniza de carburo (iluminación),
estando destinado funcionalmente a tapar los huecos interiores evitando que el
frío aire del invierno entrara entre las piedras (adelantamos que, orientadas en
cierto periodo de su uso funcional a utilizar los vientos –aventar en la era-,
provocaban unas duras condiciones de vida en las largas noches del invierno
pastoril). El
material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar
descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza
según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más
cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón
o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo
omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos
casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero
siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con
anterioridad.
El
material que forma parte de los muros es piedra de carácter irregular o sillar
descompuesto, recogido directamente del entorno, aunque de distinta naturaleza
según ubicación geográfica y material geológico dominante: En el entorno más
cercano al macizo del Navamorquín domina el granito extraído del mismo (Retamón
o Doña Eva). Según nos alejamos de esta formación geológica, se va haciendo
omnipresente la pizarra (Guadarrama, Malhumo o Barranco Don Juan). En algunos
casos, muy excepcionales, aparecen cuarcita y arenisca (Garbancillares) pero
siempre asociada a uno u otro de los materiales pétreos mencionados con
anterioridad. 
